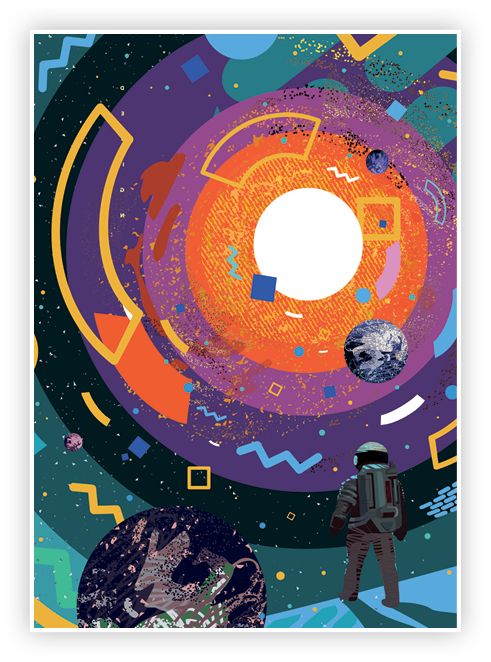Acabo de comenzar mi última vuelta del sol antes de subir a la sexta planta de la vida. Un momento idóneo para mirar hacia atrás y reflexionar acerca de lo realizado, de lo vivido. De la vigencia de los sueños que un día impulsaron el camino recorrido y, cómo no, para mirar hacia delante, para elegir el futuro en la medida que nos lo permita la libertad que seamos capaces de otorgarnos.
Es un tiempo aún más especial para mí. Perdí a mi padre pocos días antes de que él pudiera subir a su sexto piso, aunque a esas alturas él ya no fuera consciente de lo que significaba nada. Es un giro en el que, a pesar de todo, la emoción que más resuena no es la melancolía sino la serenidad.
Mi primera intención fue la de ajustar cuentas con el pasado, recordar compañeros y compañeras de viaje con los que creí sentirme unido en proyectos e ilusiones y de los que luego me separaron las motivaciones personales que, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Era una visión sin duda negativa que afortunadamente deseché rápido. No merecía la pena. Momentos como este debían servir para algo mucho más grande e importante. Para agradecer, reconocer y reconocerse afortunado. Por eso hoy quiero recordar a mis abuelos maternos, que me enseñaron lo grande que es el mundo: mi abuelo, enseñándome el mundo a través de la geografía; mi abuela, mostrándomelo con la literatura. Ellos alimentaron mis ideales de vida, sembraron una semilla de lucha para contribuir con mi granito de arena a hacer un mundo más justo y amable. Idealismo, sí. Pocas palabras como esta resuenan de forma más noble en quienes albergan el anhelo de justicia, pocas como esta delatan a los miserables que viven para su propio interés y que tanto daño hacen a los demás y a ellos mismos. Aquella semilla idealista germinó en forma de muchas realidades felices de las que hoy me siento muy orgulloso. Pero también brotó de forma ciertamente infructuosa en lo profesional, porque aquel árbol que soñamos llamado «atención farmacéutica» fue rápidamente injertado con malas hierbas y acabó convertido en una planta tan aparentemente lucida como estéril e inútil. Qué miedo dan los jardineros de la profesión farmacéutica. Aunque quizá, por qué no, sea esta una planta de crecimiento lento y que, a pesar de los herbicidas que tratan cada día de agostarla, acabe brotando más adelante.
Hoy, seis pisos después, he aprendido que el único viaje posible, el único real, es el viaje interior. Que en la vida no hay éxito o fracaso fuera de uno mismo, que es en lo que somos y en lo que nos damos donde radica la felicidad. Que, como dijo Robert L. Stevenson acerca de los viajes, lo importante no es llegar sino ir. Denominar a algo éxito o fracaso no es sino hablar de ego y de vanidad. Impacientarse por un resultado, desear llegar a tierra firme, sea cual sea el lugar donde se atraque, no es de buen navegante. Y sí lo es abrir nuevas rutas, poder llegar, o ayudar a hacerlo, a lugares remotos que no podríamos haber imaginado. Aunque nos asedien los piratas.
Confío en que disculpen el tono intimista del artículo; quizá sea el primero así en El Farmacéutico desde que un día me invitaron a ver venir el sol desde sus páginas. Un motivo más de agradecimiento a la vida. O quizá haya sido así siempre. Porque los que escribimos somos conscientes en el fondo de desconocer de qué escribimos. Así de grande, de inmenso, es el mundo de las palabras, un mundo en el que jamás se pone el sol.